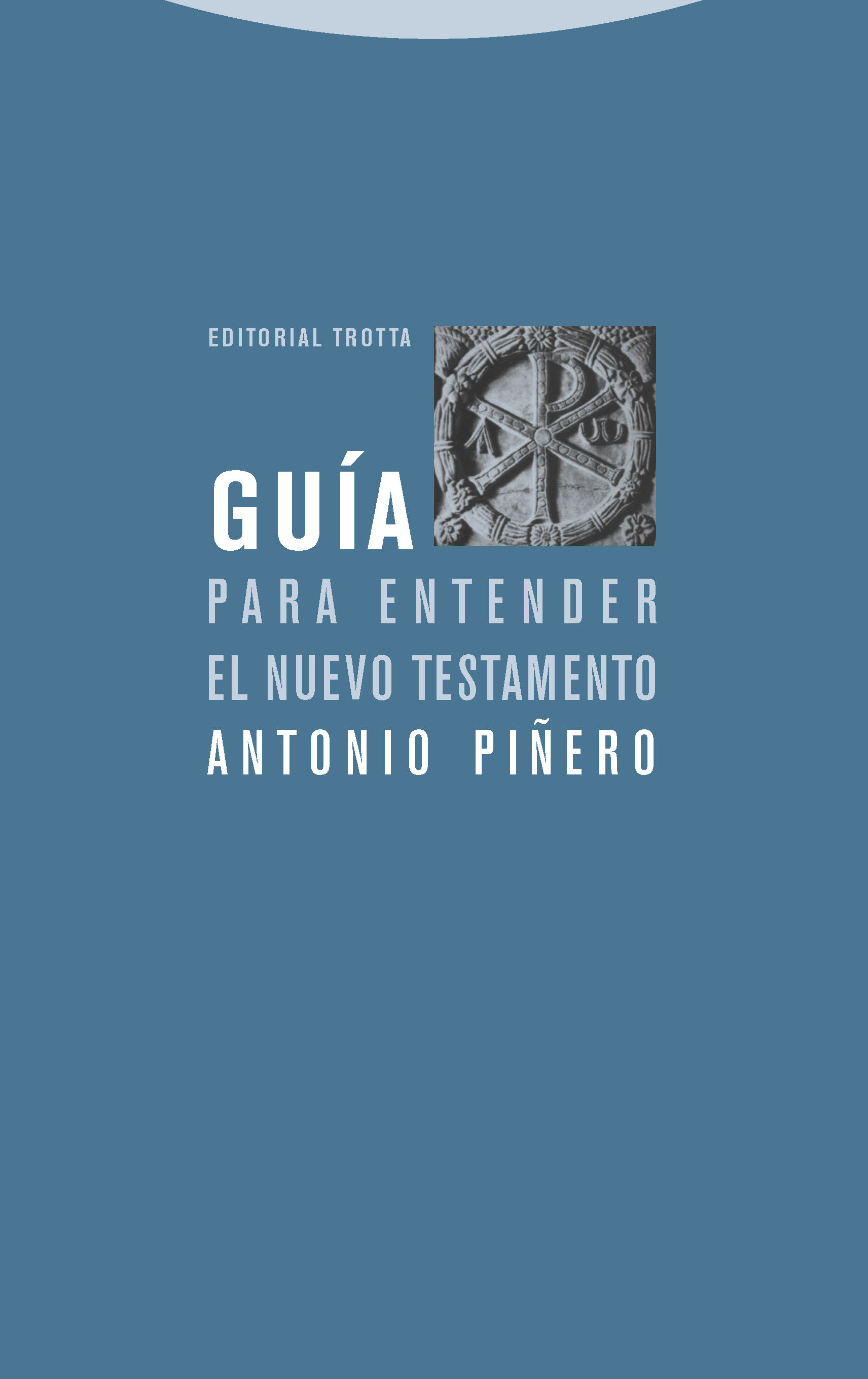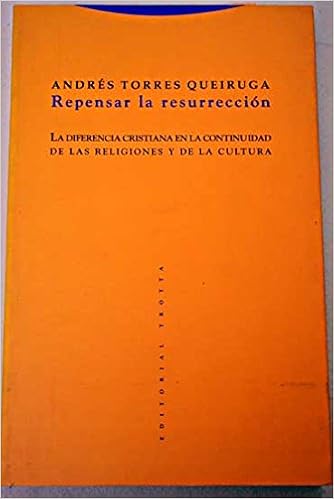El Juicio de Cristo (The Trial of Jesus)
La mayoría de los historiadores vinculan el juicio y posterior ejecución, por crucifixión, de Cristo (profeta y lider de un movimiento religioso) a los desórdenes provocados en el Templo de Jerusalén (centro religioso, social y comercial) [
Mc. 11-15]. No obstante, el resto de detalles de este proceso, en torno al año 30, no están claros.
De la lectura de los textos bíblicos (veterotestamentarios) se inducía una interpretación según la cual, durante una de las tres festividades judías, probablemente la Pascua, se instauraría un nuevo reino de Dios de la mano de un lider que, como Moisés o David, les liberaría de sus opresores.
Jesús de Nazaret habría alterado el orden público, y cuestionado gravemente la autoridad romana así como el deber de pagar impuestos, lo que le habría supuesto la condena a muerte por crucifixión.
No obstante, cabe preguntarse si la alteración del orden público en el templo fue tan significativa, por qué se le permitió a Jesús abandonarlo indemne, máximo si tenemos en cuenta la existencia de una guardia del templo y la proximidad física de las tropas romanas. Quizás se tratase de una alteración de relativa poca trascendencia o que las autoridades judías o romanas juzgasen contraproducente detener a Jesús en aquel momento.
La detención se produce tiempo después en el Monte de Getsemaní, con la aquiescencia de Judas. Los Evangelios no describen ningún encarcelamiento y sí, en cambio, dos controvertidos juicios, uno ante las autoridades judías y el otro ante las romanas, apareciendo los cargos presentados como poco claros. No hay otras fuentes históricas al respecto con las que se pueda contrastar el relato de los citados Evangelios escritos entre cuarenta y sesenta años más tarde de los hechos descritos en ellos, por autores anónimos -posteriormente identificados con los evangelistas conocidos- que no fueron testigos oculares de los mismos.
En el Evangelio según San Marcos a Cristo se le acusa de haber afirmado que puede destruir el templo, si bien los testimonios no concuerdan por lo que José Caifás -el sumosacerdote, personaje histórico- opta por preguntarle directamente si Él es el hijo de Dios, a lo que Jesus contesta afirmativamente [
Mc. 14, 61], lo que le vale una condena por blasfemia. Tradicionalmente, este delito comportaba la condena a muerte por lapidación, pero ello no era técnicamente posible bajo el poder romano, el cual se reservaba la potestad exclusiva de imponer la pena de muerte.
Lo que los romanos encontrarían subversivo es que Jesús se proclamase “rey” o “mesías”, por la carga subversiva antiromana que en el siglo I tenía esta figura [
Mc. 15,2]. El juicio ante los romanos se realiza, según las escrituras, ante el procurador Poncio Pilato, personaje histórico descrito por Flavio Josefo como un personaje cruel, brutal, sin escrúpulos y manifiestamente hostil contra los judíos.
Los Evangelios relatan que Pilato, siguiendo una tradición judía (insólita desde el punto de vista de las fuentes históricas) ofrece a los judíos algo increible desde el punto de vista de la política romana: la posibilidad de que indulte, con motivo de la Pascua, a Jesús, lo que es rechazado sórdidamente por el pueblo, en favor del sedicioso y homicida Barrabás [
Mc. 15, 11]. Todavía más increible resulta que Pilato, conocido por su brutalidad y falta de escrúpulos, indultase a un sedicioso que cometión un asesinato durante “el tumulto”. Con estos símbolos los evangelistas intentan representar una ruptura con los judíos no cristianos.
Tácito, 80 años más tarde comenta el acontecimiento en sus “Anales”, si bien se refiere únicamente a la ejecución de Jesús, por Pilato, en concepto de criminal, en tiempos de Tiberio.
Estas divergencias pueden explicarse en el hecho de que los Evangelios, redactatos por judíos practicantes, se escribieron tras la revuelta judía y posterior toma de Jerusalén y destrucción del Templo, lo que supuso una gran aversión, por parte del Imperio Romano, hacia los judíos, que eran frecuentemente perseguidos. En este contexto interesaría a los evangelistas dar a entender que los cristianos son un grupo diferente de los judíos, al efecto de evitar represiones ulteriores. Puesto que en esta época en que se escribieron los Evangelios, los cristianos eran todavía un subgrupo englobado dentro del judaismo, se les podía considerar como judíos que creían de Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por las escrituras.
Esta progresiva divergencia entre judíos cristianos y no cristianos incidirá en los Evangelios posteriores al de Marcos, especialmente en el de Juan, en el que se incluye un diálogo filosófico entre Pilato y Jesús. En el de Lucas, por su parte, se añade otro juicio, esta vez ante Herodes Antipas, y en el de Mateo la escena de Pilatos lavándose las manos para librarse de toda responsabilidad de la muerte de Jesús.
Por un lado, sucedía que los Evangelios, redactatos por judíos practicantes, se escribieron tras la revuelta judía y posterior toma de Jerusalén y destrucción del Templo, lo que supuso una gran aversión, por parte del Imperio Romano, hacia los judíos, que eran frecuentemente perseguidos. Paralelamente, se daba, cada vez, una mayor divergencia entre judíos cristianos y judíos no cristianos, la cual culminaría en el Concilio de Yamnia que concluyó, entre otros, con la expulsión de la sinagoga de los judíos cristianos. En este contexto, cada vez se presenta una secuencia de la pasión más comprensiva con Pilato y más antagonista con los judíos.
Así, en Mateo 27, 24 se exculpa claramente a Pilato (se lava las manos) y, en cambio, se inculpa sin reservas a los judíos (entonan el caiga su sangre sobre nosotros y nuestros hijos). Ello ha justificado históricamente muchas actuaciones antisemitas, si bien no fue ésta la intención de los Evangelistas.
Los relatos plasmados en los cuatro Evangelios (canónicos) no son testimonios de carácter ocular respecto a los hechos acaecidos en torno al año 30, por lo que no pueden considerarse como documentos de tipo periodístico, en el sentido moderno de este término.
Las palabras de Jesús invocando al profeta Jeremías suponen un acto de negación (destrucción) simbólica y profética del templo, con su base fiscal, sus impuestos y hasta sus sacrificios.
Ninguna acusación de blasfemia hubiere inquietado a los romanos sino únicamente los actos subersivos contra la ley y el orden imperiales.
Únicamente los romanos podían aprobar el nombramiento de un “Rey de los Judíos” por lo que el hecho de que Jesús se proclamase tal constutuía un punto importante de fricción ante Pilato.
No es creíble, en consecuencia, que Pilatos quisiera liberar a Jesús, sospechoso de haberse proclamado rey.
No es, ni tan siquiera, seguro que hubiere juicio alguno en el sentido que se tiene modernamente de esta palabra (audiencia), sino que se trataría de una actuación mucho más expeditiva por parte de las autoridades romanas.
El único hecho histórico recogido por los Evangelios que atañe a Pilato es el de su existencia y que desempeñase el cargo de gobernador romano en el lugar y el tiempo del juicio y de la muerte de Jesús. La humanidad que muestra durante el juicio es pura ficción.
La flagelación era un acto previo a la Crucifixión que tenía como objeto debilitar la resistencia física de la víctima.
Sí que es, en cambio, plausible que en el lugar de la crucifixión se colgase algún cartel explicando la causa de la ejecución (“Rey de los Judíos) [
Mc. 15,26]. Ello es coherente con la publicidad ejemplarizante que se deseaba conferir a este tipo de actos, a efectos de prevención general.
Resulta también curioso que a Jesús le crucifiquen entre criminales, no miembros de su movimiento, lo que supondría que éste habría sido abortado en una fase embrionaria.
Dentro del proceso de progresiva exculpación a Pilato e inculpación a los judíos, se observa que en el Evangelio de Marcos, en torno al año 70, el gobernador romano fue presionado por una multitud; en el de Mateo, hacia los 80, que es todo el pueblo el que está en contra de Jesús; y Juan en los 90, habla simplemente de los judíos, sin parecer importarle que Jesús es también judío. Ello parece reflejar un proceso de alienación de los cristianos (judíos) hacia su propio pueblo. En
Mateo
27, 24 se exculpa claramente a Pilato y, en cambio, se inculpa sin reservas a los judíos. Ello ha justificado históricamente muchas actuaciones antisemitas.
El hecho de que no se arreste a Jesús por los desórdenes causados en el templo custodiado por su propia guardia y a pocos metros de donde estaban estacionadas tropas romanas, resta plausibilidad a la historia descrita por los Evangelios.
En la época en que se escribieron los Evangelios, los cristianos eran todavía un subgrupo englobado dentro del judaismo, por lo que se les podía considerar como judíos que creían de Jesús de Nazaret era el Mesías prometido por las escrituras.
Los Evangelios han fijado una imagen negativa de los judíos, a los que tradicionalmente se les considerará deicidas, lo que provocó para ellos consecuencias desastrosas. Finalmente, el Concilio Vaticano II determinó que la interpretación de los Evangelios en el sentido de que los judíos eran responsables de la muerte de Jesús era equivocada, y exculpó sin reservas a los mismos, tanto los de la época de Jesús, como los de tiempos posteriores, de la muerte de Jesús.
A Pilato poco podía importarle la reacción y, menos, la opinión del pueblo en relación al juicio de Jesús.
Quizás se tratase de una alteración de relativa poca trascendencia o que las autoridades judías o romanas juzgasen contraproducente detener a Jesús en aquel momento.
El título de “Mesías” supone el de rey definitivo de los últimos días (del mundo).
El hecho de que no crucifiquen a otros seguidores del movimiento de Jesús puede indicar que éste fue abortado en una fase muy embrionaria por lo que fue suficiente con la captura y ejecución del cabecilla.
A diferencia de Juan Bautista, cuyo mensaje es visceral, el de Jesús es novedosamente de concordia y de no violencia. Jesús fue un revolucionario de la bondad y no del odio.
El mensaje igualitarista de Cristo y su movimiento suponía una amenaza política al Imperio Romano y su organización jerarquizada en torno a la autoridad imperial.
Sí que habría de haber habido un juicio ante el gobernador con acusaciones formales y testigos, aunque fuese a un nivel muy elemental.
El hecho de que durante la Pascua Judía se rememore el Éxodo y la liberación de los judíos propicia la idea de que será precisamente durante este tiempo de peregrinación y afluencia a Jerusalén cuando se produzca la ansiada liberación de los romanos y la instauración de un nuevo reino.
No parece lógico que tras los desórdenes del templo no se detuviere inmediatamente a Jesús y se le ejecutase con celeridad, y que en cambio, se le permitiese continuar predicando.
Barrabás aparece como culpable de asesinato en una de las sublevaciones, por lo que no es creible que se beneficiase de indulgencia o clemencia alguna por parte de los romanos.
Los evangelistas intentan representar, en sus relatos, una ruptura con los judíos no cristianos, confiriendo a Pilato un carácter más compasivo, cargando a los judíos con la responsabilidad última de la ejecución.